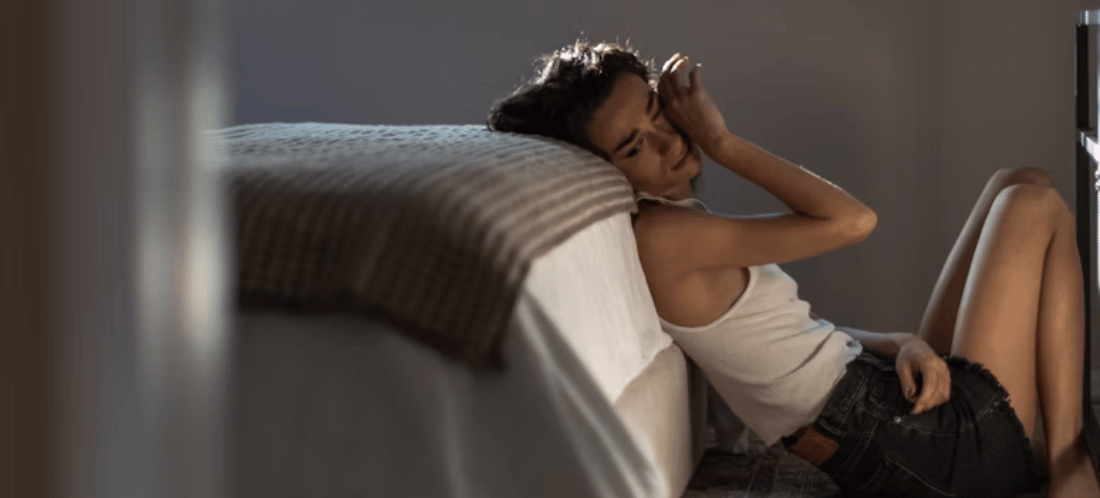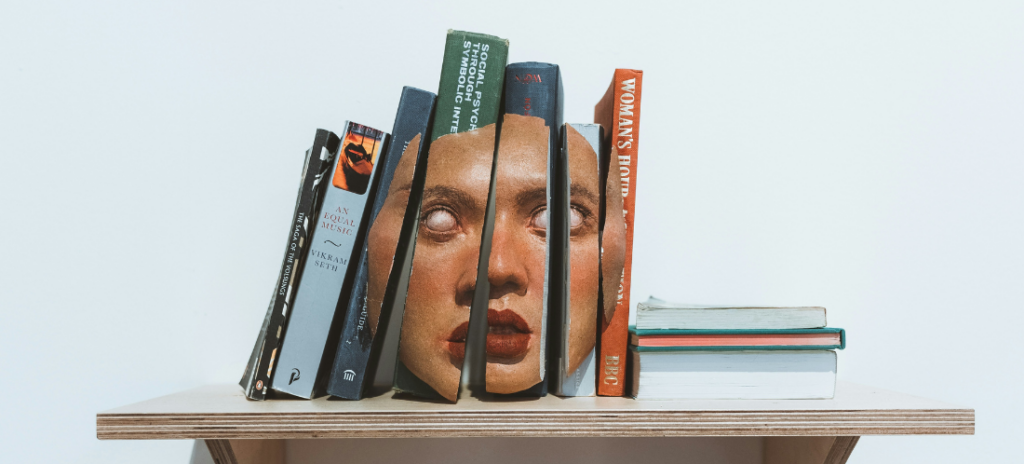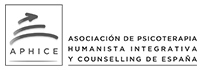¿Podemos hablar de suicidio?
Hablar de suicidio nunca es fácil, pero es necesario. Las cifras son duras y frías, pero detrás de cada número hay personas reales, familias que quedan desorientadas, llenas de dolor, de preguntas sin respuesta, de culpa y de silencio. Cada suicidio refleja un sufrimiento emocional profundo, una experiencia de desesperanza en la que alguien no pudo encontrar otra salida.
El suicidio es hoy la primera causa de muerte no natural a nivel mundial, por encima de los accidentes de tráfico o de los homicidios. Lo más doloroso es que estamos ante una causa de mortalidad que en gran medida podría prevenirse. Por eso resulta tan urgente desplegar medidas de prevención, y aquí los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel clave: su forma de contar estas historias puede contribuir al riesgo o, por el contrario, convertirse en un factor de protección.
Del “efecto Werther” al “efecto Papageno”
Durante mucho tiempo se pensó que hablar de suicidio en los medios era, en sí mismo, un riesgo. El sociólogo David Phillips lo describió en 1974 como el efecto Werther: observó que los suicidios aumentaban en Estados Unidos tras la publicación de noticias de portada sobre esta temática, inspirándose en el personaje de Goethe que se quitó la vida en Las penas del joven Werther.
Sin embargo, la investigación más reciente matiza esta visión. Se ha identificado el efecto Papageno —nombre tomado de un personaje de La flauta mágica de Mozart, que decidió seguir viviendo tras ser acompañado y mostrado otras posibilidades—. Hoy sabemos que el problema no está en hablar o no hablar de suicidio, sino en cómo se comunica. Cuando los medios ofrecen testimonios de personas que atravesaron ideas suicidas y encontraron caminos alternativos, se genera un impacto preventivo: disminuye el riesgo y se transmite un mensaje esperanzador a quienes están en situación de vulnerabilidad.
Rompiendo mitos
El tabú que ha rodeado al suicidio ha alimentado prejuicios y desconocimiento que ha entorpecido la prevención. A continuación, algunos mitos frecuentes y lo que sabemos desde la evidencia:
“Quien se suicida nunca avisa”
En muchos casos, quienes atraviesan pensamientos suicidas han dejado alguna señal o incluso han hablado de su malestar. Sin embargo, esas manifestaciones a veces son tan sutiles, o el sufrimiento se guarda con tanto silencio, que resulta muy difícil reconocerlas a tiempo. Otras veces se confunden con simples desahogos, con “dramas pasajeros” o con intentos de llamar la atención.
No se trata de culpabilizar a las familias ni a las personas cercanas: identificar esas señales puede ser realmente complejo. Pero sí es importante recordar que, aunque se expresen de forma velada o contradictoria, siempre merecen ser tomadas en serio. Escuchar con apertura y ofrecer un espacio de acogida puede ser un primer paso para que esa persona encuentre alternativas y apoyo especializado..
“El que lo intenta solo quiere llamar la atención”
Muchas de las personas que llegan a intentar quitarse la vida no desean realmente morir, sino dejar de sufrir. Suelen experimentar una gran ambivalencia: por un lado, anhelan descanso frente al dolor; por otro, existe en ellas un deseo profundo de vivir, aunque sin ver cómo hacerlo posible. En ese momento sienten que se han agotado todos sus recursos y que no existe ninguna salida viable.
Cando un intento de suicidio no llega a consumarse, es fundamental no caer en la trampa de pensar que fue solo un “aviso” o una “exageración”. Restarle importancia o interpretar la experiencia como un acto de manipulación obstaculiza que reciban la atención y el tratamiento necesarios, y aumenta el riesgo de que vuelva a repetirse. Al contrario, reconocer la seriedad de lo ocurrido, ofrecer escucha y apoyo especializado, puede marcar un antes y un después en el camino de esa persona hacia la recuperación.
“Si le pregunto por el suicidio, puedo inducirlo”
Existe la creencia de que preguntar directamente a alguien si está pensando en suicidarse puede empujarle a hacerlo. La evidencia muestra justo lo contrario: abrir un espacio de diálogo sincero y respetuoso suele ser un gran alivio. Hablar de manera clara y sin rodeos reduce la sensación de aislamiento, permite que la persona se sienta vista y comprendida, y puede ser el inicio para que encuentre otras salidas a su sufrimiento.
Poner en palabras lo que hasta entonces se ha vivido en silencio ayuda a rebajar la angustia y facilita que se busque acompañamiento profesional. Preguntar no “siembra la idea”, sino que ofrece la oportunidad de ponerla sobre la mesa, desmontar mitos y tender puentes hacia la esperanza.
“Todo el que se suicida tiene un trastorno mental”
A menudo se cree que todas las personas que se suicidan padecen necesariamente un trastorno mental. Esta idea es simplista y no refleja la complejidad del suicidio. Es cierto que determinadas enfermedades pueden incrementar la vulnerabilidad, pero no son la única explicación posible ni están presentes en todos los casos.
El suicidio es un fenómeno multicausal, en el que intervienen factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Lo que sí encontramos de manera común en todas las personas que llegan a este punto es un nivel de sufrimiento emocional tan intenso que sienten que no hay otra salida.
Reducir el suicidio únicamente a la presencia de un diagnóstico psiquiátrico no solo es inexacto, sino que además contribuye al estigma y puede dejar fuera de la prevención a personas que, aunque no tengan un trastorno mental, sí necesitan apoyo urgente y acompañamiento.
“El suicidio es un acto de cobardía”
El suicidio no tiene nada que ver con el coraje ni con la falta de él. Quien llega a tomar esa decisión lo hace desde un sufrimiento tan profundo que siente que no existen alternativas posibles. Es la expresión de una desesperanza extrema, no una medida del valor o la debilidad de la persona. Reducirlo a “cobardía” solo aumenta el estigma y oculta la realidad: detrás siempre hay alguien que ha sobrellevado demasiado dolor durante demasiado tiempo.
“Solo los profesionales de la salud pueden prevenirlo”
La intervención de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud es clave, pero no exclusiva. Cualquier persona puede convertirse en un factor de protección. A veces basta con ofrecer escucha sin juicio, mostrar disponibilidad genuina o acompañar de manera empática para que alguien en riesgo sienta que no está solo. La prevención es una tarea colectiva, en la que todos podemos contribuir con pequeños gestos que abran la puerta a pedir ayuda.
“El suicidio ocurre por un impulso, no puede prevenirse”
Si bien el acto puede parecer repentino, la realidad es que los pensamientos y sentimientos asociados al suicidio suelen gestarse de forma progresiva. Hay señales de alarma, fantasías, mensajes velados que, si se detectan y se atienden, pueden dar margen para intervenir. Reconocer estas señales a tiempo permite acompañar y ofrecer recursos de apoyo antes de que la persona llegue a un punto crítico.
“El suicidio se hereda”
El suicidio no se transmite de forma genética como una enfermedad. Lo que sí puede heredarse es cierta predisposición a padecer problemas de salud mental que aumentan la vulnerabilidad. También puede existir un componente cultural o familiar: cuando en el entorno cercano se ha vivido un suicidio, puede quedar instalada la idea de que es una posible salida al sufrimiento. Por eso es tan importante hablar del tema con sensibilidad, visibilizar alternativas y generar narrativas más saludables que rompan con el silencio y el tabú.
Qué recomiendan los organismos internacionales
La Organización Mundial de la Salud, a través de su programa SUPRE, elaboró una guía con orientaciones dirigidas a los medios de comunicación para fomentar una cobertura responsable y preventiva del suicidio. El modo en que se transmite esta información puede marcar una gran diferencia: puede contribuir a aumentar el riesgo o, por el contrario, convertirse en un factor de protección.
Entre sus principales recomendaciones destacan:
En definitiva, la OMS nos recuerda que la forma de comunicar importa: cada noticia puede ser un riesgo o una oportunidad de prevención. Una comunicación ética, cuidadosa y esperanzadora no solo protege a quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad, sino que también contribuye a romper tabúes y a construir una sociedad más consciente y compasiva.
Una reflexión necesaria
El suicidio es un fenómeno complejo, multicausal y atravesado siempre por un dolor inmenso. No se trata de un único motivo ni de una decisión tomada a la ligera: detrás hay sufrimiento, aislamiento, desesperanza y, con frecuencia, la sensación de no encontrar salidas posibles. La prevención, por tanto, requiere de un compromiso profundo: programas de apoyo accesibles, formación adecuada de los profesionales y, también, un cambio real en la manera en la que hablamos y escuchamos sobre este tema.
A las familias y amistades que han perdido a alguien por esta causa quiero dirigirme de manera especial. Es importante recordar, aunque a veces cueste creerlo, que no sois responsables. La decisión final nunca depende únicamente de quienes rodean a la persona. Pensar lo contrario solo añade culpa a un duelo que ya es doloroso y complejo de por sí. Si estás en este camino, date permiso para sentir, para llorar, para enfadarte. No tienes que cargar además con una culpa que no te corresponde.
Lo fundamental es sostener un mensaje claro: siempre hay alternativas, incluso cuando parece que no existen. Y tender la mano, con respeto, paciencia y sin juicio, puede convertirse en el primer paso para salvar una vida. Escuchar de verdad, sin intentar dar soluciones rápidas, es a veces lo que más necesita alguien que está sufriendo en silencio.
Un abrazo inmenso para quienes ahora atraviesan momentos de oscuridad. Si estás en un lugar de desesperanza, por favor, busca apoyo. No estás solo, no estás sola, aunque tu mente te diga lo contrario. Existen recursos, personas y profesionales dispuestos a caminar contigo en este tramo difícil.
Y a quienes trabajamos en salud mental, un recordatorio necesario: la formación continua en suicidio es un compromiso ético y profesional. Cada nueva herramienta nos permite acompañar con mayor sensibilidad y eficacia. Si quieres dar un paso más en este camino, puedes empezar con nuestro curso sobre prevención e intervención en suicidio: un espacio para aprender, compartir y fortalecer nuestra capacidad de cuidar. (Pincha aquí)
DIRECCIONES Y TELÉDONOS DE INTERÉS:
LIBROS: